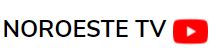La migración es un fenómeno en constante evolución y los perfiles de las personas que cruzan fronteras en búsqueda de protección internacional reflejan esta dinámica. Aunque en el imaginario colectivo generalmente se podría pensar que la persona que sale de su país es un hombre adulto joven que viaja solo, lo cierto es que las mujeres representan un 50 por ciento de los flujos migratorios en México (1).
Según datos de ACNUR, en el año 2023 más de la mitad de las mujeres con necesidades de protección internacional en México mencionó la violencia -entre ellas, la violencia en el ámbito familiar- y amenazas directas como las principales causas de huida del país de origen (2).
Desafortunadamente, la violencia de género no conoce fronteras; no cesa en automático una vez que las mujeres salen huyendo de sus países, sino que las persigue en su tránsito, incluso en el país destino.
Durante su paso y estadía en territorio mexicano, las mujeres con necesidades de protección internacional suelen ser víctimas de diversos tipos de violencia, como psicológica, física, patrimonial, económica y sexual. Quienes ejercen estas violencias con frecuencia son parte de su propio círculo familiar, autoridades, empleadores, arrendatarios y población en general.
Resulta de especial interés nombrar la existencia la violencia institucional (3) cometida por personas servidoras públicas de cualquier orden de Gobierno que tienden, entre otras, a obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Debido a la naturaleza de sus competencias y su contacto directo con población en movilidad, las autoridades señaladas con mayor frecuencia en este rubro son el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Guardia Nacional y agentes policiacos.
A este panorama se suma no sólo el recrudecimiento de políticas migratorias, sino también los altos índices de inseguridad. En consecuencia, las mujeres en movilidad se enfrentan, por ejemplo, a la detención migratoria como práctica generalizada y la posibilidad de un evento de devolución a país de origen, situación que pondría en riesgo extremo su seguridad, libertad y vida misma; y, por otro lado, a un peligro alto de ser víctimas o testigos de delitos como robo, secuestro, trata de personas, delitos sexuales, etcétera.
Son estos y múltiples factores más los que exponen la urgencia de abordar la movilidad humana desde un enfoque de género e interseccional para comprender los motivos de huida de país de origen, así como de atender las necesidades específicas de la población migrante y sujeta de protección internacional en México.
Resulta crucial escuchar activamente las historias de vida de las mujeres que migran, comprender sus contextos y así caminar hacia el reconocimiento, nombramiento y visibilización de las distintas violencias, de lo contrario, se les revictimiza y se refuerza la violencia simbólica en su contra.
Para hacer frente a la violencia de género que traspasa fronteras, los países de origen, tránsito y destino deben comprometerse a brindar, a través de sus diversas instituciones, un acompañamiento que permita, en primer lugar, su empoderamiento, su autorreconocimiento como mujeres resilientes y sobrevivientes de dichas violencias; en segundo, una atención multidisciplinaria realmente especializada y, en tercero, la búsqueda de reparación integral y garantías de no repetición.
—
La autora es Ariadna Cano Cuevas, licenciada en Derecho y Especialista en Derechos Humanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como abogada encargada del Área de Asilo en Sin Fronteras IAP.
1. Organización Internacional para las Migraciones, Estadísticas Migratorias para México. Boletín Anual 2023, p. 2, disponible aquí: https://mexico.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1686/files/documents/2024-03/estadisticas-migratorias-2023.pdf
2. Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, México, Reporte de Monitoreo de Protección en México 2023 “El Impacto del Desplazamiento forzado en la movilidad humana”, p. 4, disponible aquí.
3. Según el artículo 18 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia institucional son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen, utilicen estereotipos de género o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.