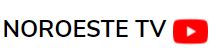Los corridos, como género musical, tienen raíces profundas en la historia de México. Algunos historiadores los sitúan en la época de la Independencia, aunque su auge se vincula con la Revolución Mexicana, cuando servían para narrar hazañas de héroes, bandidos y líderes populares.
Con el tiempo, surgieron variantes del género, como los narcocorridos, cuya primera aparición documentada data de 1931, en una pieza que relataba la vida y muerte de “El Pablote”, un capo que traficaba morfina hacia Estados Unidos desde Ciudad Juárez. Desde entonces, las letras se han vuelto más explícitas y violentas, reflejando, quizá, la transformación de una sociedad cada vez más afectada por la violencia.
Cada vez que los índices de inseguridad se disparan en México, resurgen propuestas para legislar o censurar este tipo de música, con el argumento de que hace apología del delito. El debate se ha intensificado en los últimos días: mientras unos sostienen que glorifican al narcotraficante y sirven incluso como herramienta de reclutamiento, otros defienden que los narcocorridos simplemente narran una realidad, sin necesariamente incitarla.
Ya existen marcos legales. Desde su reforma en 2007, el artículo 208 del Código Penal Federal establece sanciones para quien promueva públicamente la comisión de delitos o haga apología de ellos. Sin embargo, identificar con claridad cuándo una letra constituye apología del delito es un tema espinoso, tanto jurídica como culturalmente.
En países como Estados Unidos o España, varios artistas han sido llevados a juicio por el contenido de sus canciones. Aunque algunos han sido condenados, el debate sobre la libertad de expresión siempre está presente en esos procesos judiciales.
Recientemente, por interés académico y un poco por curiosidad, escuché algunos narcocorridos de Luis R. Conriquez y de Los Alegres del Barranco, quienes han estado en el ojo del huracán mediático. Conriquez canceló la interpretación de sus temas en la Feria del Caballo de Texcoco, lo que provocó desmanes por parte del público. Los Alegres del Barranco, por su parte, están siendo investigados por proyectar la imagen de un capo en pleno concierto.
¿Cometen apología del delito? Desde el punto de vista jurídico, habría que demostrar que incitan o justifican acciones ilegales. En muchos casos, las letras se mueven en una delgada línea: no necesariamente promueven el crimen, pero tampoco lo cuestionan. Su ambigüedad narrativa juega en el límite de lo permitido.
Otro tema clave es el supuesto impacto de estas canciones en el comportamiento de los jóvenes. En ciencias sociales, distinguimos entre correlación y causalidad. Es posible que exista una correlación entre escuchar narcocorridos y formar parte de actividades criminales, pero eso no significa que una cosa cause la otra. Lo más probable es que, quienes ya viven en contextos de pobreza, violencia y marginación, escuchen esta música como parte de su entorno, y no como origen de su conducta.
Desde mi perspectiva, los narcocorridos son apenas un ingrediente más dentro de un cóctel complejo, donde predominan la exclusión, la falta de oportunidades, la debilidad institucional y la desigualdad social.
Más que pensar en prohibiciones -con las que no estoy de acuerdo-, debemos analizar este fenómeno desde una perspectiva ética: la economía moral. Es decir, cuestionarnos no sólo si estos productos culturales son legales o populares, sino si son moralmente aceptables en el contexto actual.
La oferta de narcocorridos existe porque también hay una demanda. Y la violencia, como se ha demostrado en otros medios -cine, televisión, videojuegos-, vende. Prohibir estos contenidos abriría la puerta a la censura de todas esas formas de expresión artística, y eso es un terreno muy delicado.
Entonces, la verdadera pregunta es: ¿Debemos seguir cantando a la violencia, a la tragedia y a la muerte, en un país herido por la desaparición forzada, los feminicidios y el crimen organizado? ¿Es éticamente lícito lucrar con historias que reflejan el sufrimiento colectivo?
Más allá de los artistas o las disqueras, todos deberíamos preguntarnos: ¿Es correcto consumir estos productos culturales? ¿Nos acercan al tipo de sociedad que queremos construir?
Estas son las preguntas incómodas, pero necesarias, que debemos plantearnos como sociedad.
Es cuanto...