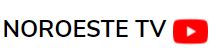Entre la sociedad mexicana, llevamos casi 20 años sin lograr articular un relato coherente y debidamente sustentado sobre la exacerbada criminalidad que se ha vuelto parte de nuestra normalidad. Falta mucha, muchísima información para reconstruir y explicar los hechos violentos del periodo y, hasta cierto punto, esa carencia se ha vuelto también parte de la norma.
Desde hace años, abunda en la comunicación oficial una narrativa que remite los asesinatos, las desapariciones, las masacres, y el hecho delictivo que se quiera a una historia de alianzas, rupturas y disputas territoriales entre cárteles (1). Muchas veces se ha pretendido hacer pasar esa narrativa como explicación, contribuyendo a fabricar un clima de opinión en el que se generaliza a víctimas y victimarios por igual, como integrantes del crimen organizado y, por tanto, como responsables de su propio destino fatal.
El colapso del aparato ministerial y judicial del Estado no sólo imposibilita la obtención de reparaciones y sanciones, también la construcción de verdad partiendo del reconocimiento, también por igual, de víctimas y victimarios. Al no existir capacidades institucionales para judicializar y esclarecer los hechos delictivos, el rumor y la criminalización se han vuelto recursos básicos para generar un sentido social sobre una realidad incierta, en la que las fronteras entre la legalidad y la ilegalidad son porosas y la violencia es rutinaria.
Las desapariciones son un caso ilustrativo, paradigmático incluso, de lo anterior (2). De forma intrínseca, la desaparición forzada acarrea un profuso elemento de incertidumbre, extensible hacia el infinito en la medida en que el paradero y condición de la persona desaparecida se mantengan desconocidos. Los testimonios de las madres buscadoras dan cuenta de los estragos sociales y personales desatados por la incertidumbre. Pese a la esperanza y la memoria que propulsan sus acciones de búsqueda, entre las madres la certeza es un bien escaso, no sólo por la falta de indicios, también por la inseguridad en sus alrededores. En vez de un cuerpo con un rostro reconocible, muchas de las veces, fragmentos de hueso o ropa desgastada, de difícil o imposible identificación, son el único resultado tangible de sus búsquedas. Y para obtenerlos, muchas veces las madres se adentran y exponen en medio de zonas controladas por el crimen, sin garantías de poder recurrir a las autoridades en busca de auxilio.
La incertidumbre padecida por las víctimas de desaparición, incluyendo a sus familiares, es una condición más o menos difuminada entre la sociedad mexicana. La afirmación frecuente, pocas veces debatida, de que “cualquiera pueda desaparecer”, refleja que la seguridad mayoritariamente ha dejado de reconocerse como un bien público, dando pie al pesimismo social. Valdría la pena, sin embargo, asumir que estamos aún lejos de entender el fenómeno de la desaparición de personas: de reconocer toda la variedad de causas detrás de su aumento y disminución, de su variación geográfica, y del rol que juegan las instituciones públicas.
En este panorama, comprender la desaparición de personas exige mucho más que contabilizar casos o señalar culpables en abstracto. Implica, sobre todo, cuestionar los marcos explicativos dominantes, identificar sus omisiones y desmontar sus efectos normalizadores. La desaparición, como experiencia y como hecho político, revela el fracaso sistemático del Estado para proteger a su población, pero también la potencia de quienes, desde el dolor, han decidido no rendirse. Las madres buscadoras no sólo interpelan la negligencia institucional, sino que abren grietas en el discurso hegemónico, reintroduciendo la humanidad de quienes han sido convertidos en cifras o estigmas.
Por eso, más que resignarnos a convivir con la incertidumbre como si fuera un destino inevitable, conviene repensarla como un síntoma: de la desmemoria impuesta, del despojo del sentido común y de la urgencia de construir otras formas de verdad. El desafío no es menor. Implica rehacer el lenguaje, confrontar los silencios y devolverle nombre, historia y dignidad a cada persona desaparecida. Sólo así será posible empezar a imaginar un país distinto, donde la justicia no sea un privilegio, y donde la desaparición no sea el signo más elocuente de nuestra época.
—
El autor es Fernando Escobar Ayala, investigador de Causa en Común especialista sobre seguridad ciudadana, violencia y derechos humanos
—
1. Fernando Escalante, El crimen como realidad y representación, El Colegio de México, México, 2015.
2. Causa en Común, Nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre: apuntes sobre la omisión del Estado mexicano ante la tragedia de los desaparecidos, 2025. Disponible aquí: https://www.causaencomun.org/desaparicionesenmexico