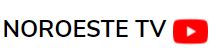"Conurbación: decir más, para entender lo menos"
Adrián García Cortés
"Quiero fer una prosa en
román paladino,
en cual suele el pueblo
fablar con su vecino".
Gonzalo de Berceo, 1198-1264.
Mester de Clerecía, por decir el habla de los cultos en el siglo 13, y señor de la "cuadernavía" (cuatro versos rimados de 14 a 16 sílabas), siempre tuvo la preocupación de escribir, en el naciente castellano, de forma que sus lectores pudieran entenderle. Por eso, en la segunda estrofa de La Vida de Santo Domingo de Silos, el poeta Gonzalo de Berceo se anticipa a decir que quería escribir en un lenguaje sencillo y lo menos versificado posible.
Si esto mismo, ocho siglos después, les preocupara a los redactores de nuestras leyes y dictados públicos, o lo entendieran los legisladores o regidores, otro sería nuestro horizonte jurídico y no tendríamos necesidad de estar importando cursos de "legalidad" para el ejercicio del derecho público.
Conurbación por decreto:
brinco a la planeación
Recientemente, el cabildo de Culiacán tomó el acuerdo de reconocer la existencia de una zona conurbada entre los municipios de Culiacán y Navolato y para solicitarle al Gobierno del Estado haga lo mismo después de consultar, por supuesto, a la comuna navolatense.
No fuera necesario entrar en disensos si el acuerdo se hubiera limitado a las leyes respectivas que avalan al municipio para tal gestión; pero en la Exposición de Motivos, misma que reproduce íntegro el dictamen correspondiente, al explicar las razones de tal declaración invade campos lingüísticos y filosóficos que no vienen al caso, enredando su entendimiento y confundiendo hasta la saciedad.
El vocablo "conurbación" fue introducido al inglés por Patrick Geddes en 1915, en su obra Ciudades en Evolución. Se refería a un área de desarrollo urbano donde una serie de ciudades diferenciadas entre sí habían crecido al encuentro una de otras, unidas por intereses comunes, industriales o de negocios, o por un centro comercial o recreativo común.
A México nos llegó a partir de que los arquitectos se aplicaron al urbanismo, y fue vocablo para reconocer, precisamente, un hecho que se daba casi de manera natural, la mayoría de las veces sin plan de ordenamiento, a partir de vialidades y desarrollos industriales, o de impulsos habitacionales que buscando terrenos de bajo precio iban en pos del núcleo urbano más próximo sobre la carretera misma de intercomunicación
Continuidad industrial y
urbana, no demográfica
En la actualidad se considera conurbación a toda área urbana continua entre núcleos originales; en este sentido al término significa, simplemente, contigüidad física.
Es por ello que el Nuevo Espasa Ilustrado 2002, define a la "conurbación" como una aglomeración urbana producto de la fusión de dos o más ciudades, entendida la aglomeración como un conjunto urbano formado por una ciudad principal a la que se van uniendo municipios autónomos que sin embargo dependen de aquella funcionalmente. Y aglomerar es amontonarse, juntarse.
El vocablo fue introducido en nuestra legislación a partir de la primera Ley de Asentamientos Humanos de 1976, en el último tramo del Gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Allí, simplemente se dijo: "El fenómeno de conurbación se presenta cuando dos o más centros de población forman o tienen a formar una unidad geográfica, económica y social". Y desde entonces se perfiló como condición legal su reconocimiento mediante declaratoria oficial, debemos entender, para efectos programáticos, presupuestales y legales. El error inicial fue confundir lo geográfico con lo urbano, porque lo geográfico está ahí, se le reconozca o no, pero lo económico y social se tornan en valores agregados que son los que hay que regular.
Lo fascinante del "fenómeno de conurbación", es que cuando en la reforma constitucional para fortalecer al Municipio, el vocablo ya no se usó (115, fracción VI), y en su lugar se puso "continuidad demográfica", mismo que persiste aún ahora. ¡Un disparate!, se dijo entonces, porque la demografía es vocablo de la estadística y generacional, no urbanística, y mucho menos en este caso de la conurbación que define su prolongación a los centros próximos. No se forman las conurbaciones porque la demografía lo decida, sino por los usos del suelo que a las contigüedades se añaden, como es el caso de las zonas industriales, principalmente.
Todavía en las reformas a la Ley de Asentamientos Humanos de 1993, se define a la conurbación como "continuidad física y demográfica"; y lo mismo ocurre con la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa de 2004, al reiterar la continuidad física y demográfica.
Por fortuna, en la propia ley, y en contradicción consigo misma, describe (40, fracción I) "? conjunto del desarrollo urbano de dos o más centros de población, situados en el territorio de municipios vecinos, que por sus características geográficas y su tendencia económica y urbana deban considerarse zona conurbada".
Dos decires que merecen
análisis de significados
En dos afirmaciones cojea la Exposición de Motivos:
1. Que la conurbación es un instrumento para el progreso. Así lo dice: "Y es que la planeación, coordinación y administración de las conurbaciones son instrumentos clave que, además de incidir en el patrón de organización espacial, en el ordenamiento del territorio y en la sustentabilidad de la zona, hacen de ésta una región económicamente competitiva".
La conurbación como objeto de un plan para el desarrollo es, hoy día, ir a contracorriente de lo que ocurre en el mundo; sobre todo en los últimos 30 años, cuando el crecimiento urbano de los industrializados ha entrado en un proceso de contraurbanización, el cual ha reducido el tamaño de las conurbaciones. El lazo industrial se ha ido debilitando en las últimas décadas a favor de otras influencias
Muchos factores han concurrido a este cambio; lo dijo en parte Joaquín Peñalosa en su pasada visita del 18 de abril y conferencia en Homex, quien se pronunció por evitar estas prolongaciones urbano-industriales, y convertirlas, al menos en zona intermedias de recreación, de paseos peatonales y en bicicleta, de remansos de paz y de vida humana en abrazo con la naturaleza, sobre todo, los cuerpos de agua.
Para el efecto citó muchos ejemplos donde los países industrializados o altamente desarrollados han reducido tales áreas y aumentado las de convivencia vecinal.
Uno se puede preguntar: ¿traer a personalidades del nivel de Peñalosa, además experimentado alcalde de Bogotá, para que nos señale los caminos a tomar en el desarrollo de Culiacán, para luego tirar al bote de la basura sus recomendaciones, qué calificativo debemos asumir?
Lo preocupante es que, en la misma Exposición de Motivos se pondera la importancia y necesidad de las Zonas Metropolitanas, cuya planeación sí es instrumentos de progreso. Se ha dicho en foros y reuniones locales que ya es hora que se aborde un Plan Regional de Desarrollo y en él la Metropolización de Culiacán. Dentro de ésta se situarían las declaraciones de conurbación, porque sin tales planes, el destino de esa conurbación Culiacán-Navolato, lo único que haría es acentuar las desigualdades urbanas, económicas y sociales, amén de incurrir en riesgos que los municipios involucrados no estarían en capacidad de resolver.
2. "La esencia teleológica de la norma constitucional apunta a la armonización del crecimiento y la distribución territorial de la población, con todas sus implicaciones, con las exigencias del desarrollo sustentable".
Así lo dice el texto de la Exposición de Motivos. ¿Sabrán los regidores qué aprobaron con este texto? ¿Sabrán los lectores que quisieron decir los autores de este pronunciamiento?
La Teleología: (gr telos: fin; logos: discurso) es un vocablo de la Filosofía que alude a la ciencia o doctrina que trata de explicar el universo en términos de finales o causas finales. Es como si se le buscara al universo una intención y un propósito. O bien se argumentara la existencia de Dios, en donde el orden y la eficacia del mundo natural no parecen ser accidentales. ¿Será eso la conurbación de Culiacán y Navolato?
Tan sencillo que hubiera sido sólo decir: La norma constitucional en su objetivo último apunta a la armonía del crecimiento y la distribución poblacional en el territorio.
Vale aprender de la
experiencia de otros
Aparte de que hay ejemplos actuales de donde tomar experiencia, en México el más determinante es el del Distrito Federal y todos los municipios asentados en el Valle de México. En este caso, con la inserción del vocablo al cuerpo jurídico de la nación (1976), se aplicó el precepto legal con la creación de una Comisión denominada Conurbación del Centro del País, donde debían participar las 16 delegaciones del Distrito Federal y 130 municipios de los estados de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Morelos, además de los organismos federales involucrados en esta demarcación.
Obvio es decir que los problemas que se trataban de resolver no se resolvieron, y hoy, no la ciudad, sino todo el Valle sufre la peor crisis de su historia, tanto en abastecimientos de agua, drenaje, transportes, seguridad, contaminación, porque nunca hubo, en realidad, decisión política para atenderlos en plenitud, no obstante todas las obras colosales que en el transcurso de los últimos cuarenta años se han realizado. ¿Qué le faltó? Simplemente: el Plan Regional y Metropolitano. ¡20 millones de habitantes que había en el país en 1940, los hay ahora sólo en el Valle de México!
(adriang@live.com.mx)
CONURBACIÓN
1915.- Patrick Geddes introduce el vocablo en su libro Ciudades en Evolución.
1930.- Ley sobre Planeación General de la República
1933.- Primera Ley de Planificación del Distrito Federal.
1936.- Reformas a la Ley de Planificación del Distrito Federal.
1949.- Secretaría de Bienes Nacionales elaboró Planes Reguladores de 40 ciudades fronterizas y portuarias
1950.- La conurbación es vocablo en uso entre arquitectos aplicados a la urbanística.
1970.- Ley de Desarrollo de Centros Poblados del Estado de Sinaloa.
1976.- Se inserta el vocablo en la Ley de Asentamientos Humanos y se crea la Comisión de Conurbación del Centro del País ubicada en la Secretaría de la Presidencia.
1977.- Se crea la Secretaría de Asentamientos Humanos y de Obras Públicas y a ella se adscribe la Comisión.
1983.- Nueva Ley de Planeación Nacional.
1984.- Se añade el concepto pero no el vocablo en la Constitución de la República, artículo 115 relativo al municipio.
1993.- Nueva Ley General de Asentamientos Humanos
2004.- Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa.
2008.- Acuerdo de Cabildo de Culiacán para reconocer la conurbación Culiacán-Navolato.